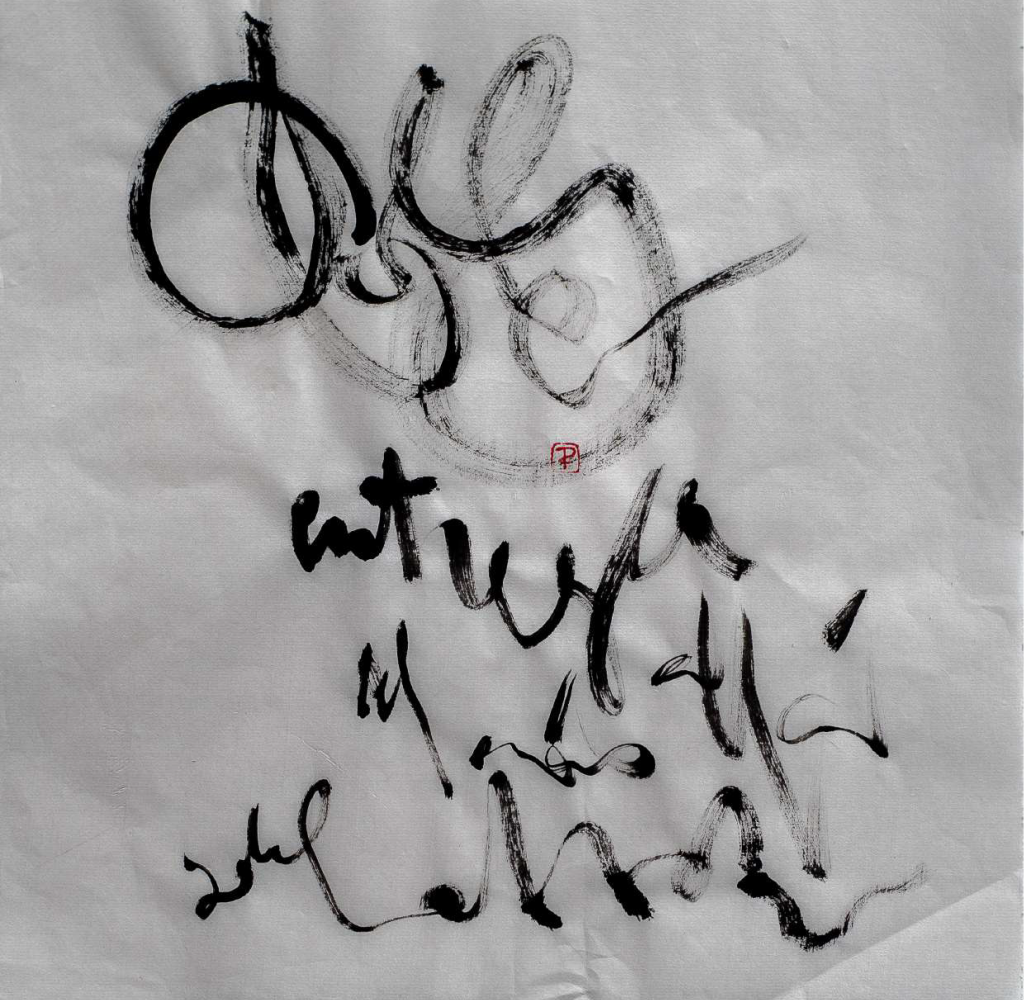F. MORALES LOMAS
Universidad de Málaga
Poesía y filosofía ha sido siempre un binomio que ha desatado a lo largo de la historia de la literatura múltiples comentarios y reflexiones de todo tipo. Pero es la pensadora veleña María Zambrano la que dedica desde los años treinta una atención especial en su obra Filosofía y poesía. En ella parte del principio de que el pensamiento y la poesía tienen una misma raíz: la admiración, el pasmo ante la realidad inmediata de lo que nos rodea: “María Zambrano indaga en la conciencia poética que es la señal que mejor denuncia esa relación entre el reconocimiento del individuo con su ser colectivo y del entendimiento como acción sobre las condiciones de una época, de la Historia en sí misma” (Satué, 1984: 194). Para el filósofo las cosas producen un estado de supremo ascenso de tipo unitario y homogéneo. El poeta, en cambio, permanece apegado a la heterogénea multiplicidad de las cosas, aspirando también a la unidad, pero no a un absoluto en que las diversidades hayan desaparecido, sino a un todo construido por “cada una de las cosas, sin abstracción ni renuncia alguna”.
El filósofo es recompensado por el pensamiento, el conocimiento verdadero; el poeta, en cambio, alcanza esa unidad querida a través de la palabra, si bien no son verdades absolutas las del poeta, pues su actividad implicaría una adición de cosas más que una fusión de ellas, como dirá Zambrano en su obra:
De no tener vuelo el poeta, no habría poesía, no habría palabra. Toda palabra requiere un alejamiento de la realidad a la que se refiere; toda palabra es también, una liberación de quien la dice. Quien habla aunque sea de las apariencias, no es del todo esclavo; quien habla, aunque sea de la más abigarrada multiplicidad, ya ha alcanzado alguna suerte de unidad, pues que embebido en el puro pasmo, prendido a lo que cambia y fluye, no acertaría a decir nada, aunque este decir sea un cantar (Zambrano, 1993: 21).
En otras situaciones hablaba Juan de Mairena, en la conocida obra de Antonio Machado, de que algún día se trocarían los papeles de poetas y filósofos, hasta el punto de que los poetas “cantarán su asombro por las grandes hazañas metafísicas” y los filósofos
Irán poco a poco enlutando sus violas para pensar, como los poetas, en el fugit irreparabile tempus. Y por este declive romántico llegarán a una metafísica existencialista, fundamentada en el tiempo; algo, en verdad, poemático más que filosófico (Zambrano 1993: 228).
Una metafísica personal que cada poeta debía fundamentar, según afirmaba Machado en Segovia, en 1923: “Todo poeta debe crearse una metafísica que no necesita exponer, pero que ha de hallarse implícita en su obra” (Machado, 1957: 42). Pero qué tipo de metafísica. No la que exprese el fondo de su pensamiento sin duda, sino la que cuadre con su poesía. Por tanto, distingue perfectamente entre dos vías: lo que piensa el poeta y lo que escribe. No siempre ambas vías coinciden. La metafísica poética sí debe, en cambio, coincidir con la escritura poética. Es un principio un tanto peregrino que trata de justificar afirmando que no “por esto su metafísica de poeta tiene que ser falsa”. Y justifica su aserción en los siguientes términos:
El pensar metafísico especulativo es por su naturaleza antinómico; pero la acción -y la poesía lo ·es- obliga a elegir provisionalmente uno de los términos de la antinomia. Sobre uno de estos términos -más que elegido, impuesto- construye el poeta su metafísica.
En poesía no hay posibilidad de postular sino de reconocer el ser y, en consecuencia, la antinomia kantiana. Para el poeta la situación es diferente puesto que su pensar es más hondo, pues se mueve en un vacío de intuiciones y no en el juego de razones contradictorias. Más allá de la lógica especulativa, el poeta siente que “el corazón ha tomado partido”, y, por tanto, elige entre la tesis o la antítesis para hacer de la elegida su metafísica personal. Es verdad que existe esa aspiración a una unidad, pero también lo es que ambos (filósofo y poeta) tienen caminos diferentes -como decía Zambrano- y resultados también muy distintos. Tanto que la interpretación de la existencia en el filósofo difiere mucho de la que posee el poeta. Y en este sentido, en su libro de 1939[1], conforma esa vía paralela de acercamiento a la realidad y al ser en sí de las cosas, porque tanto una como otra ofrecen métodos y perspectivas desemparejadas. No obstante,
Los primeros pensamientos filosóficos son poéticos; en poemas se vierten los transparentes pensamientos de Parménides, de Pitágoras; poetas y filósofos son, al mismo tiempo, los descubridores de la razón en Grecia. Poesía y escolástica encontramos en Dante, y pensamiento, clarividente y concentrado pensamiento encontramos en Baudelaire. Pero hay nombres más próximos a nosotros a quienes inmediatamente nos trae a la mente Antonio Machado, Jorge Manrique (…), la poesía popular, especialmente andaluza en que nuestro pueblo dicta su sentir, sentir que es sentencia, esto es corazón y pensamiento (Zambrano, 1986: 66).
Ahora bien, mientras la filosofía es encontrarse a sí mismo y llegar a poseerse y, en consecuencia, “el filósofo lo comienza a ser cuando se decide a ganarse, a buscarse su nombre con su propio esfuerzo” (Zambrano 1996: p. 104); el poeta, en cambio, es hijo, “hijo de un padre que no siempre se manifiesta (…) es el hijo amante, el amante que une en su ilimitado amor el amor filial con el enamoramiento. Filial, porque se dirige a sus orígenes, porque todo lo espera de ellos y por nada está dispuesto a desprenderse de lo que le engendrara” (Zambrano 1996: p. 106).
Son dos caminos que divergen en la perspectiva de María Zambrano porque mientras que el filósofo busca el encuentro, el poeta espera una donación, es decir, que algo le sea dado a través de esa intuición sensible:
María Zambrano ensaya en Filosofía y poesía otro punto de partida distinto al tradicional para contar esta historia: la relación entre filosofía y poesía; experimenta la posibilidad de que la vida humana se dé, se desenvuelva, entre el filósofo y el poeta. El filósofo, porque representa al hombre en su historia universal; el poeta, porque personifica al hombre individual. La vida humana se desenvuelve, entonces, entre universalidad e individualidad; entre la historia universal que cargamos, que llevamos a cuestas, y la propia, que fraguamos a cada paso; entre el encuentro gratuito que es la poesía y la búsqueda esforzada y violentada por el método que es la filosofía; entre la luz y la tiniebla; entre el ascenso y el descenso. Filosofía y poesía son dos caminos distintos donde el hombre se gana a sí mismo, construye su ser y existencia y hace de este mundo un lugar humano: construcción amorosa del hogar, lograda tras una lucha incesante con la realidad, batalla que se realiza con la palabra, filosófica o poética: dos modos distintos de nombrar, palabra que emerge con toda su fuerza ontológica, originaria; palabra de revelación, de develación (González Valerio, 2003: 18-19).
Serían caminos paralelos, según este criterio, aunque complementarios y, en determinados momentos, un único camino, como iremos viendo. Mientras uno busca; el otro, huye: “La poesía es huida y busca, requerimiento y espanto; un ir y volver, un llamar para rehuir; una angustia sin límites y un amor extendido” (Zambrano 1996: p. 107). Y en esa vuelta atrás que inicia el poeta al conformar su escrito necesita del otro, necesita estar acompañado siempre; el poeta no crea desde su singularidad únicamente, no es su singularidad lo sustancial, sino la forma comunitaria, quizá porque, como decía Antonio Machado, que conoció a María Zambrano desde su adolescencia en Segovia pues era amigo de su padre, la poesía forma parte de un tiempo, de una época y tiene la necesidad de expresar ese fondo “nuestro”, común a los seres humanos que viven en un tiempo. De ahí esa apertura del poeta hacia el mundo y a la búsqueda de una luz que se le resiste desde ese lugar desierto y vacío en el que ancla “su verdad” para llegar a todos los demás.
Frente a esa posesión a la que aspira el filósofo, el poeta sabe que no es posible poseer nada, porque esta posesión necesitaría alguna cosa que nos contuviera y si esto fuera así, ya no sería uno mismo: “Para que seamos uno mismo y en plenitud, es menester que algo haya puesto en actualidad nuestro tesoro, que eso que se nombra el ´fondo del alma` se vuelve a la superficie (…) Y el ser humano no puede poseerse en sí” (Zambrano 1996: p. 109). El poeta sabe que solo en el amor, en la entrega puede encontrar su sentido porque “la poesía es un abrirse del ser hacia dentro y hacia fuera al mismo tiempo (…) Es la salida de sí, un poseerse por haberse olvidado (…) Un encontrarse entero por haberse enteramente dado” (Zambrano 1996: p. 110).
Posesión/desposesión son los términos de este binomio que parece, según Zambrano, conducir por vías paralelas en la búsqueda del conocimiento de sí. El poeta vive en el mundo y apegado a él y no puede renunciar a nada porque su amor es el mundo, y no quiere conquistar nada por sí, porque sabe y aspira a la servidumbre “a un señor que está más allá del ser” (Zambrano 1996: p. 111). Mientras el poeta aspira, a través del conocimiento, a conocer las últimas verdades del ser, poseyéndose. Para él no hay olvido de sí, sino singularidad de un ser que camina en busca de su verdad o la verdad de las cosas, en tanto el poeta está perdido entre ellas, olvidándose de sí y buscando su origen, siempre con una apertura hacia el mundo, hacia las cosas hasta el olvido de sí; pero, al mismo tiempo, más abierto a la existencia y su milagro, a la búsqueda de ese origen, de esa virginidad auroral que le permita llegar a su fondo y su raíz, a través de la palabra que no siempre bucea en lo racional sino también en lo irracional y en la tempestad de los sueños para encontrar su razón de ser frente a la palabra precisa de la filosofía:
La poesía para Zambrano es respuesta (la filosofía es pregunta), y el poeta es el receptáculo donde la respuesta toma forma para ausentarse en la voz o la escritura. Pero el poeta no es “escritor”, pues escritor es aquel que relata o recrea la historia humana. El tiempo del escritor no es el tiempo del poeta, aunque ambos se enfrentan con la muerte como la gran paradoja de la mismidad del tiempo y de la atemporalidad (Maillard, 1985: 223).
No obstante, al fin y al cabo, cada una por su camino buscan la razón de ser.
Y para llegar a semejantes conclusiones, Zambrano realiza un recorrido “cuasi histórico” iniciándolo en la visión platónica de ese encuentro/desencuentro entre filosofía y poesía hasta el siglo XX con autores como Heidegger, para el que tanta influencia ejerció el idealismo alemán de autores como Hölderlin y que, además de filósofo fundamental del siglo XX, ejerció de poeta como es sabido, al igual que María Zambrano.
Para la autora veleña, la filosofía y la poesía son dos mitades del ser humano que nos permiten hablar de dos instancias diversas, mientras en poesía se encuentra el ser humano “concreto, individual”; en la filosofía encontramos “el universal”. Al mismo tiempo que difieren en los métodos: mientras la filosofía tiene uno preciso y racional, la poesía va al encuentro, podríamos decir, intuitivo, por la gracia especial de encontrar el hallazgo deseado. Una busca, la otra encuentra. En consecuencia, podríamos pensar, desde esta perspectiva, que estaríamos ante un conflicto servido o ante dos vías que corren paralelas, aunque se produzcan encuentros entre ambas muy fructíferos a lo largo de la historia de la literatura y de la filosofía.
Partiendo de esa visión “inicial” que nos dice que al principio fue la palabra, palabra creadora, el logos, “en el principio fue el verbo”, da la impresión de que es este principio rector, el logos, quien lo gobierna todo; es este logos quien organiza la existencia, y el filósofo queda pasmado, admirado ante lo que se le presenta y comienza, inicia un camino, un esfuerzo metódico racional, organizado, estructurado para capturar algo que no tenemos y necesitamos tener, la comprensión del ser. Pero, en cierto modo, esto que el filósofo persigue lo tiene ya en su interior el poeta aunque de modo diferente, porque el poeta no tiene la misma aspiración que el filósofo, aunque coincidan a veces:
Y desde entonces el mundo se dividiera surcado por dos caminos: El camino de la filosofía, en el que el filósofo impulsado por el violento a mor a lo que buscaba abandonó la superficie del mundo, la generosa inmediatez de la vida, basando su ulterior posesión total, en una primera renuncia (…) El otro camino es el del poeta. El poeta no renunciaba ni apenas buscaba, porque tenía. Tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus ojos, oídos y tacto, aparecía; tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños, y sus propios fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros con los que vagaban fuera, que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible (Zambrano, 1996: 17-18).
Los límites de la poesía no existen, el poeta se enfrenta a su mundo y a sus demonios interiores con una apertura total siempre atento al todo, pero el mundo del filósofo requiere un orden, una perspectiva, porque quiere transitar por el camino de la absoluta racionalidad y la convicción plena, su camino es firme y “ascético” porque va hacia la conquista de la verdad absoluta.
Cuando se expresa en estos términos Zambrano parte en un principio de las ideas de Platón y El mito de la Caverna[2], recogido en el libro VII de República, en el que su maestro Sócrates y Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y los individuos:
Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Represéntate en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, como el biombo que los titiriteros levanta delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos… (Platón, 2011: 222).
Y a partir de esta gran metáfora el filósofo necesita explicar este mundo, esta visión que impide el conocimiento del ser a través de una disciplina como la filosofía que busca la verdad. Surge para el pensador griego la dicotomía y el alejamiento de la poesía como instrumento que pueda llevar a ese convencimiento de verdad, a esa “violencia por la verdad”, aunque se pueda ser muy consciente de que cuando el camino de la filosofía se agote en una dialéctica que no tiene fin, en ese momento podremos acercarnos a la poesía. En Fedón[3] Platón recoge la dialéctica entre Sócrates, Equécrates, Fedón… y afirma cosas tan interesantes como esa dicotomía alma/cuerpo, la preocupaciones de este (alimentación…) y sus enfermedades, pero también el colmo de amores y deseos, de miedos y fantasmas, y tiene claro que “cuando nos desprendamos de la insensatez del cuerpo, según lo probable estaremos en compañía de lo semejante y conoceremos por nosotros mismos todo lo puro, que eso es seguramente lo verdadero” (Platón, 2011: 234)[4]. Este es, por tanto, el objetivo del filósofo. Esa luz que ofrece la verdad y para cuya conquista el cuerpo es un impedimento, de ahí la muerte que predica Sócrates, ya que el filósofo se ejercita en morir y para él la muerte es algo “mínimamente terrible”. Pero parece que hacia el final del Fedón esto puede cambiar y la duda se impone, y se pregunta Zambrano:
¿Tocaba ya alguna verdad más allá de la filosofía, una verdad que solamente podía ser revelada por la belleza poética; una verdad que no puede ser demostrada, sino sólo sugerida por ese más que expande el misterio de la belleza sobre las razones? ¿ O es que las verdades últimas de la vida, als de la muerte y el amor, son aunque perseguidas, halladas al fin, por donación, por hallazgo venturoso, por lo que después se llamará “gracia” y que ya en griego lleva su hermoso nombre, jaries, carites? (Zambrano, 1996: 19).
Son preguntas que se va creando la autora veleña que no coincide exactamente en el razonamiento del platonismo en esa exclusión de la poesía como vía que impide ese encuentro con la verdad. Es evidente que el poeta es múltiple y heterogéneo, lejos de esa unidad (o al menos la unidad predicada por la filosofía) que predica el filósofo. El poeta es un ser que vive en las cosas y en su laberinto habita sin renunciar a nada en un tiempo que es propio. Todo para el poeta es digno de ser estimado y convivir con él.
De modo que en esa dialéctica de unidad (filosofía)-heterogeneidad (poesía) se dirimirá el factor simbólico o real de una y otra, aunque Zambrano, como no podría ser de otro modo, es muy consciente de que quien tiene la unidad lo posee todo, porque vive alejado de las apariencias, de los sueños, de lo irrelevante, de las cosas, aunque viva en la tragedia y la violencia permanente; pero no como el poeta, siempre cogido por las apariencias y asombrado y disperso en ellas; y la única unidad a la aspira y alcanza el poeta es en el mismo poema:
El poeta, en su poema crea una unidad con la palabra, esas palabras que tratan de apresar lo más tenue, lo más alado, lo más distinto de cada cosa, de cada instante. El poema es ya la unidad no oculta, sino presente; la unidad realizada, diríamos encarnada. El poeta no ejerció violencia alguna sobre las heterogéneas apariencias y sin violencia alguna también logró la unidad. Al igual que la multiplicidad primero, le fue donada, graciosamente, por obra de las carites (Zambrano, 1996: 20-21).
Hay una gran diferencia, pues, según María Zambrano, en torno a ese concepto de unidad a la que aspira el filósofo y la que encuentra el poeta en el poema. El poeta en sí lleva la condición de la unidad y la multiplicidad (esta última como consecuencia de la carites), aquella como consecuencia del ejercicio al que conduce la palabra y su intención de unificar esta en una unidad de sentido en el poema.
Pero esta unidad del poeta frente a la del filósofo es incompleta, y el poeta lo sabe y se conforma. La “cosa” a la que aspirará el poeta no es la cosa conceptual de la filosofía sino algo complejo y real, fantasmagórico y soñado… pues en esa multiplicidad, en esa heterogeneidad, en ese sentido acogedor de todas las cosas haya su razón de ser. Por tanto, el principio del logos de la poesía será la movilidad y el consumo de lo inmediato, de las cosas diarias de la vida, hasta el punto de que a veces se confunde con ellas; y para el filósofo lo inmóvil y, por tanto, algo que no todo el mundo puede alcanzar, solo el filósofo.
También es cierto que frente a la necesidad de la filosofía, “como saber que busca”, como modo de explicación del mundo, no hay necesidad de poesía para el ser humano (al menos para esa tradición platónica de la que parte Zambrano) porque la realidad del poeta no es la que hay, la que es, como la del filósofo sino también “la que no es”. Ni la verdad del poeta es la del filósofo. Frente a la exclusión que genera este, el poeta no excluye nada y todo lo acoge.
En este recorrido por las ideas de Platón, recogidas en República, se condena la poesía no ya por lo que llevamos dicho hasta el momento, sino incluso en nombre de la moral, de la verdad y de la justica. Y la razón que se aporta es que la poesía va contra la justicia, base fundamental de una sociedad perfecta, y esto sucede porque va contra la verdad; es verdad que sería la verdad que plantea el filósofo.
Si lo fundamental es el ser, al que dedica su vida Platón, la justicia es su correlato. Pero no olvidemos que el ser es lo que es y “lo otro”, “lo que no es”, y la unidad “compañera inseparable del ser, no reside íntegramente en ningún ser sino en el todo. Sólo la armonía de los contrarios es. Justicia sería esta total armonía, solamente”, dirá Zambrano (1996: 29). Y en este recorrido, la poesía es negada, porque no representa la verdad sino la mentira, la mitología, el engaño adormecedor, la falacia, y se acercaría al fingimiento… Pero este ser humano de Platón todavía no lo es de modo individual y pleno sino el hombre en su totalidad como humanidad. Está claro que los hombres no existen como tal en República sino “un solo hombre”. Y para hacer salir al hombre de la tragedia (de esos dioses que lo acosan) el filósofo encuentra la razón, con lo que hallará su liberación los dioses; en cambio, el poeta continuaría con esa tiranía porque representa a los dioses y traiciona a la razón a través de las palabras. De ahí que viva permanentemente condenado y se acabe pensando que
La poesía es realmente, el infierno (…) La poesía es lo único rebelde ante la esperanza de la razón (…) Y así es en el mundo de la tragedia. Pero también en el mundo de la lírica griega; canto, panida, pánico, melancolía inmensa de vivir, de desgranar los instante, uno a uno, para que pasen sin remedio (Zambrano, 1996: 32-33).
Esa es la perspectiva desde la que lo aborda Platón, sin embargo, en los tiempos modernos, dirá Zambrano, es al contrario, porque el mundo está más desolado debido a la poesía, el pesimismo acaba invadiéndolo todo y la poesía actúa como un elixir, como un consuelo. Aunque en Platón y su época no, ya que el filósofo aporta la conciencia, el cuidado y la preocupación y, en cambio, al poeta es poseído por veleidades como la hermosura que brilla, la belleza, y se desentiende de la evocación de la razón. Estas dos contracciones que se debaten entre razón y pasión, entre ascetismo e inmoralidad. Mientras el filósofo
Trata de ser sí mismo, el poeta agobiado por la gracia, no sabe qué hacer. Se siente morada, nido, de algo que le posee y arrastra (…) El poeta no se afana en ser hombre (…) El filósofo quiere poseer la palabra, convertirse en su dueño. El poeta es su esclavo; se consagra y se consume en ella. Se consume por entero, fuera de la palabra él no existe, ni quiere existir (Zambrano, 1995: 40-41)
A Zambrano, lejos de ese pensamiento, le cuesta trabajo pensar que Platón no hiciera justicia a los poetas, ignorando su lucidez, su específica conciencia, y se rebela contra esta idea, porque tiene muy claro que si algo ha ganado el poeta a través de los siglos es lucidez: “Lucidez que hace más valiosa, más dolorosa, la fidelidad a las fuerzas divinas –divinas o demoníacas- extrahumanas que le poseen, que hace más heroico su vivir errabundo y desgarrado. Y así, este género de conciencia propio del poeta, también ha engendrado una ética del poeta, una ética que ya no es la ética, hasta cierto punto, sosegada, segura del filósofo (Zambrano, 1996: 43). No está de acuerdo con esa inmoralidad que se apuntaba del poeta, porque hay algo mucho más profundo que se debate en él, incluso cuando Platón ataca a Homero echándole en cara el andar por los caminos cantando las hazañas de los demás cuando lo superior sería hacerlas; y ello implica un rasgo de generosidad en el poeta en esa búsqueda de todos y con todos, en ese encuentro necesario para la poesía, sintiendo con ellos y en ellos y vertiendo “el encanto de su música sobre las pesadumbres diarias de los hombres” (Zambrano, 1996: 45).
En la tradición literaria el poeta ha sido considerado siempre un hedonista, un vividor que ha ido objetivando y eternizando la expresión en su conquista de un logos sui géneris, el logos de la carne. El poeta expresaba la carne a través de sus palabras, nos dirá Zambrano. Esto nos permite adentrarnos en una serie de ideas interesantes que van construyendo la dicotomía cuerpo-alma, tan querida para Platón en Fedón y también en el cristianismo para llegar a una síntesis que tendrá una vigencia extraordinaria a lo largo del siglo XVI en los poetas místicos españoles y de otros países.
Frente a ese logos de la carne al que son propensos los poetas, Platón y el cristianismo convienen en que el cuerpo es una tumba en la que cae el alma, es su cárcel: “Cuando nos desprendamos de la insensatez del cuerpo, según lo probable, estaremos en compañía de lo semejante y conoceremos por nosotros mismos todo lo puro, que eso es seguramente lo verdadero” (Platón, 2011. 234). Es a lo que aspiraba Platón en Fedón. Se tenía la idea de que el alma se disolvía y se destruía en contacto con la carne, de ahí que la poesía, siempre carnal, tenía esa mancha que impedía alcanzar la verdad. En Platón esto es incontrovertible y es fiel a la necesidad última de eliminar todo lo que impedía el reconocimiento de la verdad. Y la poesía en esta coyuntura pretende perpetuar esta imagen, esta degradación, cuando “el alma es semejante a lo divino”, “es divina”. Por el logos de la carne no se llegaría nunca a la razón, según los platónicos, que es la verdadera naturaleza del ser humano. Y, como esto no existe, se debe comenzar con una catarsis de las pasiones, producto de la ligazón cuerpo-tumba, y después vendría el camino de la dialéctica (o camino de la contemplación), hasta llegar al reencuentro, cuando el alma se apartara del cuerpo y se recogiera en sí misma.
Es el camino del prisionero de la Caverna que se ve forzado a separarse de las cadenas (cuerpo) y llegar hacia la luz, como hace el filósofo en su búsqueda de la verdad. Cuando esto se consigue ya no es humano (es decir, encadenado en la caverna), sino que ha alcanzado la luz. Por tanto, el ser humano se salvaría por la filosofía.
Un elemento fundamental para ello es la παιδεία, “educación” o “formación”. De παις, “niño”, donde debe germinar esa formación para los antiguos griegos, el proceso de crianza de los niños. Cuando el prisionero de la Caverna alcanza la luz también quiere llevar a sus compañeros de la Caverna a conseguir lo mismo porque se apiada de ellos. El filósofo se debe apartar de todas las apariencias sensibles (la poesía nace de ellas) y se impone el ascetismo y el conocimiento como forma de liberación. Sin embargo, la poesía era “estar en el pecado”, seguir viviendo “según la carne de la manera más peligrosa para el ascetismo filosófico (…) Poesía es vivir en la carne, adentrándose en ella, sabiendo de su angustia y de su muerte” (Zambrano, 2011: 57).
Este repudio del cuerpo, de la carne, es también consustancial al pensamiento cristiano que llevó Pablo de Tarso a Grecia, donde no tuvo muy buena acogida, por cierto, a pesar de sus cartas a los Corintios. Pero sí logró fusionarse con las ideas que tan claramente se manifiestan en Platón sobre el rechazo del cuerpo, produciéndose una alianza total entre pensamiento griego y cristianismo en torno al concepto ascético de la existencia (con los componentes de catarsis y dialéctica o contemplación), porque al conocimiento lo que le interesa no es el ser de la cosas, del mundo, sino recobrar la naturaleza humana, rescatar el alma.
En cierto modo Platón está haciendo, como San Pablo, teología y mística. En cambio, la poesía vive en la carne, en pura contradicción, pues mientras anhela la unidad vive en la dispersión:
La poesía es la conciencia más fiel de las contradicciones humanas, porque es el martirio de la lucidez, del que acepta la realidad tal y como se da en el primer encuentro (…) El poeta vive según la carne y más aún, dentro de ella. Pero, la penetra poco a poco; va entrando en su interior, va haciéndose dueño de sus secretos y al hacerla transparente, la espiritualiza (Zambrano, 1996: 62).
Y frente al filósofo que busca, el poeta no busca sino que encuentra, se halla como perdido en la luz, extasiado ante la belleza, como un pecador en estado de gracia frente a la dialéctica platónica del desasimiento del cuerpo, del conocimiento que conduce al ser. Y cuando plantea la belleza (lo bello que siempre llegó a los poetas con sus recursos sensibles) Platón elimina de ella los elementos puramente sensibles y la aúna con el conocimiento y con esto logra algo que parecía imposible: llegar desde lo sensible a la generalización de lo sensible encontrando este mundo así su salvación: “El amor sirve al conocimiento, llega al mismo fin que él por diferente camino, por el camino que menos apropiado parecía, el de la manía o el delirio” (Zambrano, 1996: 66). Pero, ¿por qué si los poetas viven en ese delirio permanente Platón no los acepta, no los justifica?
Zambrano piensa que la idea del amor que se crea, con esa fidelidad al conocimiento, es de raíz mística y se considera un error la idea contraria (muchas veces empleada) de que el amor místico es un trasunto del amor carnal (algo que se ha dicho en muchas ocasiones de la poesía mística amatoria, por ejemplo Llama de amor viva o Cántico espiritual de San Juan de la Cruz):
El amor carnal, el amor entre los sexos, ha vivido “culturalmente”, es decir, en su expresión, bajo la idea del Amor platónico que es ya mística (…) Gracias al platonismo el amor ha tenido categoría intelectual y social. Se ha podido amar sin que sea un hecho escandaloso. Gracias a esta salvación del amor, ha podido existir la poesía dentro de la cultura ascética del cristianismo” (Zambrano, 1996: 68).
Esta es una idea fundamental que debe ser comentada porque tradicionalmente se ha entendido todo lo contrario. Y en este sentido, Zambrano tiene toda la razón y de ahí la poesía de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de León… y los grandes ascetas y místicos que escribieron poesía: “San Juan de la Cruz le impactó tanto que –exagerando conscientemente- podríamos decir que toda la obra zambraniana es un comentario al pensamiento místico de San Juan de la Cruz” (Villalobos, 1998: 273). A ello se le añaden conceptos como la divinización de la mujer (que muchas veces se ha leído mal y se sigue leyendo mal, con esa tendencia a reducirlo todo a paradigmas de época) y la idealización de lo femenino en la mente del hombre. En consecuencia, como dice Zambrano, la poesía se cubrió con este manto y vivió en ese firmamento, siendo curiosa la paradoja que se crea porque
El amor que nace en la carne (todo amor “primero” es carnal) tiene, para lograrse, que desprenderse de la vida, tiene también que convertirse, como decía Platón era menester realizar con el conocimiento (sic). Y esta conversión, en verdad, se ha verificado por la poesía, en la poesía (…) Poesía platónica en la que se perpetúa la antigua religión del amor, la antigua religión de la belleza transformada, a veces, en religión de la poesía” (Zambrano, 1996: 69-70).
De este modo se produce una reconciliación entre pensamiento y poesía tomando como base el amor y su conceptualización posterior, por ejemplo, en autores místicos:
María Zambrano, partiendo de la oposición tradicional entre lo poético y lo filosófico, trata de ensamblar ambas dimensiones en su “razón poética”. Para María Zambrano lo poético y lo filosófico se complementan, el poeta “olvida lo que el filósofo recuerda, y es la memoria misma de lo que el filósofo olvida”. Poesía y filosofía parten de un mismo origen: el asombro ante lo existente. Pero, mientras la filosofía busca seguridad, la poesía permanece en la intemperie (…) Son dos actitudes divergentes y, paradójicamente, no irreconciliables. María Zambrano trata de ensanchar lo filosófico con la riqueza de lo poético, trata de quitarle rigidez al concepto para que capte así la multiplicidad y la variedad de lo existente (Mendizábal, 2015: 89).
Zambrano también piensa que el hombre no navega en la unidad y cuando la logra, la destruye para volver a buscarla de nuevo, como una especie de Sísifo que siempre vuelve al punto de partida con la piedra y vuelve a caer y a subir así hasta la eternidad:
Es la vocación de unidad la que resulta de esta negación de la apariencia por la verdad –de la forma por la sustancia- y el fundamento esencial de ese “encontrarse” en la poesía de la persona. Porque es en la persona donde hallamos el principio crítico de la tarea filosófica de María Zambrano, en el paso de la objetividad interior a la existencia en sociedad, al aprendizaje (Satué, 1984: 194)
Llega un momento que esta alianza entre el pensamiento más relevante del mundo griego y la religión cristiana generan una esperanza en el camino de la filosofía y la religión cristiana. Pero más adelante, ya en la Edad Media, cuando se van generando cambios ostensibles, la poesía, frente a lo que hasta este momento había implicado de negación del conocimiento y el logos de la carne, se acabó convirtiendo en un instrumento de esta unidad, siendo el paradigma la obra de Dante La Divina Comedia, donde ya se crea un trinomio: poesía, filosofía y religión cristiana. Y ya durante el siglo XVI en España a través de la mística y tan conspicuos representantes como en San Juan de la Cruz. Y en este sentido habrá una vía de entendimiento para este fenómeno como indicaba González Lanzellotti (2013: 233):
En este sentido, puede afirmarse que Zambrano zambulle el pensamiento en las entrañas del sentir religioso, puesto que la fusión que realiza entre religión, poesía y filosofía puede ser una radical demanda filosófica, justamente por no dejar de lado el sentir originario mismo, la tragedia y el delirio humanos, su inalienable esperanza. Así escribirá en 1944 en “Poema y sistema”: “Religión, poesía y filosofía han de ser miradas denuevo por una mirada unitaria” (Man. Inédito).
Pero claro, esto encierra a su vez un problema, como plantea Zambrano, el que “toda poesía sea, en último término, mística o que la mística sea en su raíz poesía; una forma de religión poética o religión de la poesía” (Zambrano, 1996: 75). Una idea que estuvo muy presente durante todo ese siglo mágico pero que iría cambiando pronto cuando decide centrarse en este mundo, cerrando el camino de la ascesis.
Ahora ya se instala no “el ser más allá de la muerte”, sino “el ser más acá de la muerte”, y no ya como colectividad, sino como ser individual; y de este modo, “la existencia humana individual, va a tratar de abrirse paso no de modo cualquiera, sino sencillamente como fundamento de toda la realidad”.
Esto es una idea muy importante que romperá con la alianza platónico-cristiana imperante hasta el momento que se desarrollará a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX gracias a Kant, Fichte, Schelling y Hegel. A este periodo lo llama Zambrano “Metafísica de la Creación”, es decir, el saber de las cosas lo que se sabría si se las hubiese creado, conociendo desde su raíz, siendo el ser humano el sujeto de conocimiento fundamentador y la autonomía de la conciencia del sujeto de Kant. El ser no es ya independiente de mí sino que solo se puede encontrar en sí mismo y las cosas se fundamentarán en algo que yo como individuo poseo. El individuo determina la razón de ese conocimiento de las cosas. Ahora ya sí, el hombre es a imagen y semejanza de Dios, pero no como una copia del creador sino libre, y, al mismo tiempo, él también es creador. Una idea fundamental que estará muy presente a partir de Kant cuando se refiere a la libertad y la trascendencia del sujeto. Y en este sentido dirá Zambrano (1996: 77-78): “El hombre quería ser. Ser creador y libre. Y seguidamente: ser único. Son los pasos, sin duda decisivos de la historia moderna, de eso que propiamente se llama Europa. Y su angustia y su tragedia”.
Obviamente esta decisión de libertad y autonomía engendra la angustia, la soledad y la tragedia, pero necesariamente también conduce a la Metafísica de la Creación. Y aquí es donde el creador artístico, el pintor, el poeta… alcanzarán su razón de ser y su lugar central. Lo que hay en el centro de esta metafísica es la acción y la voluntad de dar forma. El sujeto, el poeta, el artista, el creador lo es como acto de voluntad, y su arte, como acto del creador, como acto en acción en esta Metafísica de la Creación: “El arte lejos de ser forjador de sombras y fantasmas, es la revelación de la verdad más pura, es la manifestación de lo absoluto (…) Es la manifestación de la identidad” (Zambrano, 1996: 78).
¡Qué lejos este pensamiento ya de las ideas platónicas que habían convertido al poeta casi en un enemigo del conocimiento! ¡Cómo ha cambiado la historia! Ahora el artista es el revelador de la verdad más pura, y el arte será copia directa, revelación de las ideas divinas, creándose así una conversión en una suerte de transmutación filosófica, pues si la filosofía concede en la creación de un sistema abstracto para interpretar el mundo y el conocimiento el arte, la poesía lo objetiva como almas de cosas reales:
El pensamiento necesita razones más positivas, más hechas para acoger a algo dentro de sí, mientras que la poesía tiene por vocación acudir a cantar lo que nace. Y lo que nace sobre todo, en contradicción y a despecho de lo que le rodea. La poesía existe menos y ofrece más que el pensamiento; su esencia es su generosidad (Zambrano, 2014: 238).
De este modo, gracias a movimientos literarios como el romanticismo, poesía y filosofía se abrazan, sintiéndose ambas como una revelación, con representantes como los poetas Hölderlin y Novalis en Alemania o Hugo y Baudelaire en Francia; y entre los pensadores Schelling y Kierkegaard: “Ambos, Baudelaire y Kierkegaard, traen conciencia. Conciencia de la poesía en Baudelaire, casi exageradamente. Conciencia de la poesía en que se le da la conciencia de su finitud y todavía más, la conciencia del pecado” (Zambrano, 1996: 82). Acaso por haber tratado en su soberbia de vencer a la humanidad y situarse en la deificación, a la espera de ser salvado por el Creador como poeta y como hijo.
Pero este abrazo durante el romanticismo entre poesía y filosofía no duró. El poeta en su soberbia se siente que va adquiriendo conciencia de su poesía y de sí, teoriza sobre su arte, y, como afirmaba Baudelaire, interpretará más humanamente su inspiración convirtiéndola en un rutinario trabajo: “La inspiración es trabajar todos los días”. La poesía deja a los dioses y se acerca al esfuerzo, a una cierta “normalidad”, se pasa del poeta-vate al poeta- fáber. La poesía se hace consciente, dejando de ser un sueño, por ejemplo, con Valery (1921: 476):
La véritable condition d´un véritable poète est ce qu´il-y-a de plus distinct de ´état de rêvé. Je n´y vois que recherches volontaires, assouplissement de pensées, consentement de l âme a de gens exquises et le triomphe perpétua du sacrifice (…) Qui dit exactitude et style invoque le contraire du songe.
Y en este sentido, el poeta desde la poesía va adquiriendo progresivamente más conciencia de su sueño. Surge así la poesía pura, como creencia sustantiva de esta, en su soledad independiente:
Curiosamente, Zambrano encuentra que es en nuestra época cuando poesía y filosofía se ignoran; lo hacen después de Paul Valery y Stéphane Mallarmé con la creación de la poesía pura, que renuncia al delirio, busca el método y arroja la lucidez —de la conciencia— sobre el acto creador, poiético: el poeta ahí se olvida del delirio, de la posesión divina (González Valerio, 2003: 24).
La poesía es algo propio en sí mismo: “La poesía lo es toda Todo, entendamos en relación con la metafísica; todo, en cuanto al conocimiento, todo en cuanto a la realización esencial del hombre. El poeta se basta con hacer poesía, para existir; es la forma más pura de realización de la esencia humana” (Zambrano, 1996: 84).
Desde este momento la metafísica y la poesía se excluyen de nuevo. La ética del poeta es su poesía y este entrega su vida por la poesía:
La insuficiencia de una en determinado tiempo histórico, se revierte en plenitud de la otra. Ambas nacen del intento de alcanzar algo que, por los medios que se tienen, es imposible. La razón lo logra en su unidad esencial del mundo; la poesía también, en su relación filial con las cosas. ¿Quién dominará sobre quién? La filosofía implica una violencia, ya nos decía María Zambrano; la poesía es la pasividad, la espera: el objeto ha de integrarse al poeta sin violencia. Una tuerce, obliga; la otra va como la brisa: con indiferencia, pero en todas partes. Una hace descender el fruto; la otra espera que él caiga como algo que siempre le perteneció, que es ella misma (Pérez Noguera, 2).
Desde Grecia se ha producido un cambio total, el poeta ya no está fuera de la razón ni de la ética, pues tiene su teoría y éticas propias y también puede hacer metafísica. El metafísico y el poeta quieren por distintos caminos llegar al mismo lugar, pero, como dice Zambrano, “dos caminos, son dos verdades y también dos cosas distintas y divergentes maneras de vida. Si admitimos la identidad del hombre, no pueden el hombre que hace metafísica y el hombre que hace poesía, partir de una situación radicalmente diferente; han de tener, al menos, un punto inicial común” (Zambrano, 1996: 83).
Quizá la perífrasis que predomina en esta época, durante el siglo XX, sea el “querer ser”. Existe en este hombre un ansia de absoluto, pero el absoluto también está dentro de él y, por tanto, no se siente con necesidad de tanta búsqueda; si bien, debajo o dentro de ese absoluto también está la angustia. Una angustia que está en el fondo de toda filosofía moderna cuando el ser, ese espíritu, trata de desprenderse de su naturaleza y de lo inmediato en su vuelta sobre sí, pero acaba en la angustia. Y esta angustia de Kierkegaard la heredará Heidegger con su filosofía existencial, de modo que la persona y el espíritu ahondarán en una tercera dimensión, la voluntad, es decir, el poder. Sin embargo, en la poesía no se produce el mismo efecto. La angustia del poeta no tiene peligro, la angustia del poeta será lo que le acompañe en la creación: “El poeta, en verdad, cuando sufre la angustia de la creación, no repara en que sea él, quien mediante ella se salve. Es la palabra quien se salva mediante el poeta y si luego el poeta se salva, es porque ya está dicho que «quien pierde su vida la ganará» (Zambrano, 1996: 89-90). En este sentido dirá Villalobos (1998: 279):
En la palabra sucede la revelación, es le lugar donde se manifiesta lo sacro. Por ello está en contra de la revelación del hombre (…), el hombre al “deificarse” pierde su condición de individuo. La deificación es un delirio (…), porque el hombre ha de ser oyente de la palabra. La palabra es “donación” (…), el hombre es receptor de la palabra, y en la palabra se revela lo sacro, lo santo, lo sagrado.
En los poetas se produce, pues, la angustia creadora y, sin angustia, el poeta no se adentraría en los sueños, eso que existe debajo de toda vida ni tampoco en la inocencia: “No saldría el poeta de ese sueño de la inocencia, si no es por la angustia. Angustia llena de amor y no de voluntad de poder, que le lleva hasta la creación de su objeto” (Zambrano, 1996: 95). Mientras para Zambrano, la angustia es el vértigo de la libertad; la poesía es el vértigo del amor, que va en busca de lo indeterminado, que anhela la claridad y la precisión, y quiere
Reconquistar el sueño primero, cuando el hombre no había despertado en la caída; el sueño de la inocencia anterior a la pubertad. Poesía es reintegración, reconciliación, abrazo que cierra en unidad al ser humano con el ensueño de donde saliera, borrando las distancias (…) y queda la poesía ligada a su sueño primero por la melancolía, melancolía que hace volver en su busca, para precisarlo, para realizarlo. La poesía busca realizar la inocencia, transformarla en vida y conciencia: en palabra, en eternidad (Zambrano, 1996: 96-97).
Si bien esta búsqueda de ese sueño primero no tiene sentido vivirla en soledad pues la felicidad que no se puede comunicar no existe. De ahí que el poeta busca a todos y a cada uno y él solo siendo solo un medio para producir la comunicación.
Y se pregunta Zambrano: “¿No será posible que algún día afortunado la poesía recoja todo lo que la filosofía sabe, todo lo que aprendió en su alejamiento y en su duda, para fijar lúcidamente y para todos su sueño?” (Zambrano, 1996: 99).
Todas estas reflexiones profundas nos permiten adentrarnos en un pensamiento muy claro y evidente que se manifestó también en la poesía escrita por la autora entre 1929 y 1986 donde se aunaba, como decía Ramírez (2014: p. 179), el delirio y la autobiografía creando con ella una compleja reflexión sobre la subjetividad tanto como una tensión entre ensimismamiento y otredad. Dos polos que Ramírez desarrolla en la obra de Zambrano: los poemas ensimismados y los poemas abiertos a la otredad, aunque esto ya será materia para otras reflexiones.
BIBLIOGRAFÍA
AVENDAÑO ALIAGA, Carmen C. (2017). Palabra y lenguaje. La razón poética de María Zambrano y la teoría agustiniana de los símbolos. (Tesis doctoral). Universidad de Barcelona.
GONZÁLEZ LANZELLOTTI, Florencia (2013). María Zambrano: una travesía filosófica, mística y poética. Teoliteraria, V. 3, núm. 6, 228-239.
GONZÁLEZ VALERIO, María Antonia (2003). Filosofía y poesía en el pensamiento de María Zambrano. Signos Filosóficos, núm. 9, 17-24.
MACHADO, Antonio. (1957). Los complementarios y otras prosas póstumas. (Ed.) Guillermo de Torre. Buenos Aires: Losada.
MAILLARD, Chantal (1985). Filosofía y poesía o los límites del tiempo. Trazos de María Zambrano y Emilio Prados. Jábega, núm. 50, 223-226.
— (1987). La razón-poética en la obra de María Zambrano. Su posibilidad y validez metodológica. Universidad de Málaga.
MENDIZÁBAL, Carlos Elio (2015). La penumbra salvadora: María Zambrano y la razón poética. Revista Internacional de Filosofía, 66, 85-94.
PÉREZ NOGUERA, EDIEL (marzo 2012). Filosofía y poesía: algunas reflexiones a partir de María Zambrano. En Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado de https://www.eumed.net/rev/cccss/19/epn.html.
PLATÓN (2011). República, Parménidaes. Teeteto. Ed. Gredos.
— (2011). Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Fedón, Banquete, Fedro. Ed. Gredos.
SATUÉ, Francisco J. (1984). María Zambrano. El entendimiento poético. Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 413, 188-206.
VALÉRY, Paul (1921). Varieté, Au sujet d´Adonis, Ed. Pléiade, T. I., 476.
VELASCO RANGEL, Carmen (2012). La obra poética de María Zambrano (razón y sueño). II Congreso Internacional La Palabra Silenciada.
VILLALOBOS, José (1998) La razón poética en Zambrano como razón radical. Cuadernos sobre Vico, 9/10, 271-279.
- ZAMBRANO, M. (1934). Hacia un saber sobre el alma. Revista de Occidente (138), 261-276.
- — (1986). El sueño creador (Vol. 113). Turner.
- — (1986). Senderos. Los intelectuales en el drama de España. La tumba de Antígona. Barcelona: Anthropos.
- — (1993). Filosofía y poesía. Madrid-México: Ediciones de la Universidad de Alcalá de Henares-FCE.
- — (2002). España, sueño y verdad . Edhasa.
- — (2014). Pensamiento y poesía en la vida española. Editorial Biblioteca Nueva.
- — (2014). Obras completas. I, Libros (1930-1939). Fundación María Zambrano/ Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores.
- — (2014). Obras completas. VI. Escritos autobiográficos (1928-1990). Fundación María Zambrano/ Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores.
[1] Zambrano afirma en el prólogo que este libro “fue escrito cuando, después de la derrota, fuimos a México. Y tiene que ver íntimamente porque mi libro lo escribí en aquel otoño mexicano como homenaje a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, descendiente directo de los estudios de Humanidades” (1939: p. 9). Habiendo publicado el primer capítulo en la revista Taller, de su amigo el poeta Octavio Paz. No obstante, nosotros seguimos para la citación la edición de 1996, publicada por el Fondo de Cultura Económica en su cuarta edición.
[2] Seguimos la edición de Editorial Gredos, 2011, donde se desarrolla este diálogo en el que se establece la alegoría de nuestra existencia.
[3] En Fedón se produce el encuentro entre Sócrates, Equécrates, Fedón… en una ciudad al suroeste de Corinto. En este recorren por la inmortalidad del alma. Fedón es un joven, al que Sócrates trata con cariño y es este el narrador de las últimas circunstancias vitales de Sócrates y el día en que bebió la cicuta.
[4] Platón (2011). Menéxeno, Eutidemo, Menón, Crátilo, Fedón, Banquete, Fedro. Ed. Gredos, pp. 217-301.